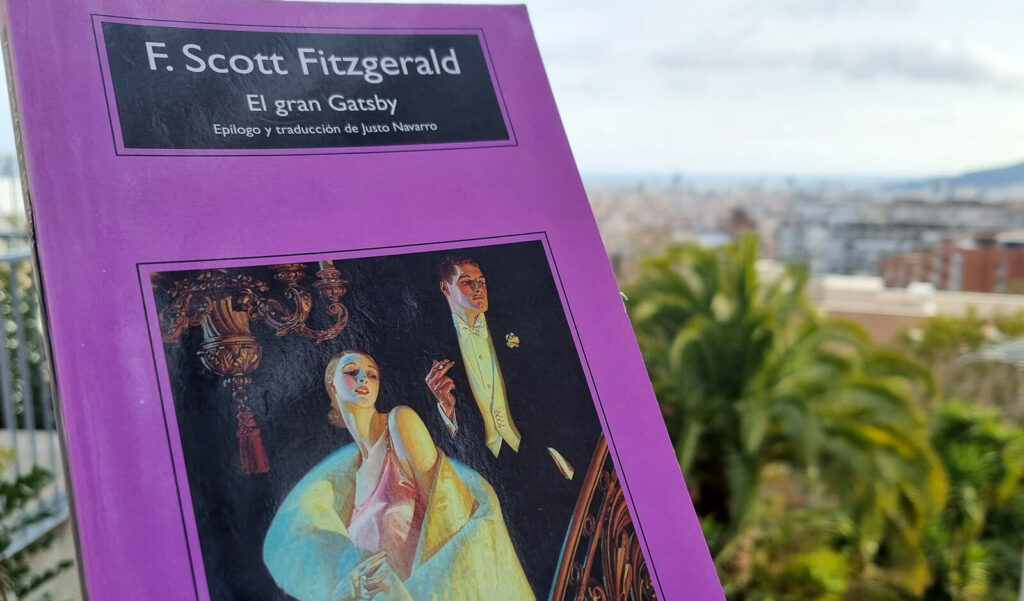
Signos
Semanario Estosdías
No. 487 (Lunes 14 de noviembre de 2016.)
Fatídico, mezquino y exuberante, el hedonismo estadounidense ha producido algunas de las joyas más representativas de la literatura y el cine, y es el alma, entre otras, de dos industrias y dos ciudades emblemáticas del desmesurado espíritu yanqui: la del juego y la del celuloide, Las Vegas y Hollywood.
El hedonismo es el sustrato de la grandilocuencia; el paso de la muerte, desde la nada, entre la grandeza y el abismo, donde ninguno de los extremos tiene fronteras reconocibles.
Una de esas representaciones clásicas del exceso hedonista es, por ejemplo, “El gran Gatsby”, de Francis Scott Fitzgerald, que es lo mismo que el propio Scott Fitzgerald, una de las cumbres de la llamada ‘Generación perdida’, donde el mundo de sus ficciones es el mismo de las vidas de sus creadores: “un infierno de semen y de sangre”, el de Dante.
El Gatsby viene de ninguna parte a devorar el mundo y el mundo es un muladar de ambiciones y desenfrenos despiadados, el rostro más inhumano del alma humana –la inteligencia del mal, acaso su identidad más plena- que acaba reduciendo a cenizas las fábulas consumadas de los indigentes vencedores. Si eres un don nadie, ¿qué más da la miseria y la muerte prematura después de tenerlo todo, si al fin y al cabo esa es la única felicidad posible?
El Gatsby fue llevado cinco veces a la pantalla, la última con Leonardo DiCaprio, que ha interpretado ya a otra cumbre del hedonismo y la vigilia inmensurable de la conquista imperial, Howard Hughes, el padre de la industria de la aviación, que murió de hambre, asediado por los fantasmas de la asepsia y el horror a todos los gérmenes de la muerte, tras la neurosis obsesiva que le dejó como secuela un accidente aéreo cuando pilotaba uno de los aviones de última generación fabricados por él.
Otro ejemplo de esa desquiciada adrenalina, que implica el soporte y el socorro de las adicciones –que conducen, claro, a orgías y torbellinos mayores; es decir, el objeto de la abundancia no se concibe sin el exceso del deseo y el vicio- es “El hombre delgado”, de Dashiell Hamett, famoso por “El halcón maltés”, la novela filmada por John Houston. “El hombre delgado” también es un clásico de la novela y el cine negros de la ‘Generación perdida’, cuyos personajes son unos ebrios empedernidos, y tan abatidos por el éxito como sus autores: precoces, brillantes, escandalosos, solitarios, trágicos, inmortales, esquizoides, de vidas breves y amores tormentosos, rudos, destructivos.
Más acá, en la misma saga, está la mayor de las obras maestras del sardónico retratista de las peculiaridades de la sordidez del espíritu humano imperial, “Desayuno en Tiffany’s”, del cincuentaiocho, filmada en el sesentaiuno, y el ámbito de las fastuosas veleidades del entorno de su autor, Truman Capote, coronado por las diamantinas frivolidades y los sueños incontinentes de Holly -su personaje- de tenerlo todo a cualquier precio.
Capote, también periodista precoz, envolvió a los dos culpables presos de la masacre sin causa de una familia rural de Kansas, en el sesentaicinco, para que le contaran su vida y sus motivaciones, y produjo a su vez una historia escalofriante y seductora no sólo de los homicidas y de su sádico crimen, sino del proceso mismo de la pena de muerte a la que son condenados. “A sangre fría” es una novela sin ficción, escrita también a sangre fría, que fue un suceso literario y periodístico inédito en su consistencia narrativa de relato periodístico y estético, pero también como un testimonio revelador de los excesos del fracaso en la sociedad imperial, y de la crudeza del asesinato de Estado como forma de resarcimiento cuando la crisis de humanidad deriva en homicidios tan repugnantes.
Dick y Perry, un par de pobres diablos, no robaron más de cincuenta dólares de los miles y miles que pretendían para ser alguien en la vida, y descargaron con una escopeta toda la frustración y la crueldad de que eran capaces sobre la humanidad de Herbert Clutter y su acomodada e inocente familia, ejemplo de fortuna, bienaventuranza y estatus; luego terminaron con los pies colgando en El Rincón, el patíbulo de la penitenciaría estatal de Kansas, y su biógrafo nadando en dinero, fama, ginebra y cocaína, la vida misma de la victoria americana. A Dick y a Perry les importó un bledo la vida de los Clutter, y a su biógrafo la vida de Dick y Perry.
Capote nació indigente, como los homicidas de Holcomb, y de niño era arrastrado de pueblo en pueblo por su madre, en Alabama –según sus propias confesiones a Perry a cambio de las suyas-, donde se dedicaba a buscar hombres. “Soy alcohólico. Soy drogadicto. Soy homosexual. Soy un genio”, dice de sí mismo Capote en su autorretrato “Música para camaleones”.
La ambición monumental, estridente y extrovertida (eso es lo que jode, lamentaba Ricardo Garibay; eso hace la diferencia, decía: ellos son extrovertidos, no le temen al ridículo, se atreven a todo, no tienen prejuicios, y triunfan y fracasan en cuerpo y alma y a grito abierto, por eso son tan buenos actores y hacen tan buen cine; no se andan por las ramas y en lo oscurito, hablando por lo bajo, sacándole la vuelta a todo y tapándose con el rebozo o el sombrero, timoratos y agachones, poquiteros y atontadísimos, como nosotros; nacieron atacando, y nosotros nos dedicamos a la perorata interminable, a medrar y a blasfemar en susurros y a espaldas de los demás), casi nunca con final feliz, o con un final feliz envilecido en la víspera por la memoria irrevocable del zafio origen y el destino de la insatisfacción eterna, y de la soledad despampanante al hilo del fracaso y del extravío de no encontrar en la posesión de todo la salvación de no ser nadie; ese febril impulso hedonista de la genética imperial es capaz también de las mayores aventuras, de la apuesta por la exploración más descabellada, como la de la Luna –ya anunció Obama que en un cuarto de siglo llegan a Marte, como lo hizo Kennedy diez años antes de llegar al satélite de la Tierra-, y de los grandes holocaustos bélicos, genocidas o heroicos, de Wonded Knee a Hisroshima, a Normandía, a Bagdad; con todos sus inmensos costos, de Vietnam al Challenger, al 11/9 y la Zona Cero –inicio de la nueva gesta infernal, con todo el despliegue financiero, informativo, publicitario y cinematográfico que entrañan esos negocios increíbles del poder de la superpotencia.
Orson Wells hizo asimismo un mítico retrato de ese hedonismo de fábula en la historia del no menos legendario magnate periodístico William Randolph Hearst, “El ciudadano Kane”, interpretado por el propio Wells en 1941: sus fiestas romanas y sus colosales mansiones del tamaño de su genio, de su perversidad, del demoledor y bizarro abandono en el que muere, acosado por la quiebra y por los espectros más simples de la nostalgia, de la remota sencillez y del origen perdido -acaso feliz, pero minúsculo- del gran Charles Foster Kane.
A decir de esos retratos, y del tamaño del que los hacen en Hollywood, su capital por excelencia, el hedonismo es placer, sobrado placer; desbordante lujuria e insondable y horrendo vacío, lleno de sombras, de fantasías, y de un vicio incontenible de tener, con el fin único de tener más; porque no se tiene más en la vida, en esa vida, que la posibilidad de tenerlo todo, y la felicidad estriba en apostar la vida a eso, al juego de ganar y derrocharlo todo.
Oliver Stone, como Orson Wells, ha dedicado parte de su filmografía a contar historias sobre personajes y sucesos que perfilan el hedonismo imperial, aunque sin el lirismo de Wells y sus giros estéticos. También ha puesto en relieve la otra cara de la moneda de los impulsos de la grandeza americana, como la solidaridad y el heroísmo en medio de las atrocidades –como los policías y los bomberos en el derrumbe del World Trade Center-, aunque esa es la materia fundamental de las superproducciones patrióticas del hedonismo fílmico y entonces esa filiación de la obra del cineasta pasa más bien desapercibida.
A Stone le interesan las implicaciones históricas, los compromisos documentales, el impacto realista de los procesos del poderío estadounidense, y por eso a menudo sus personajes hablan tanto en monólogos cargados de datos y de referencias que apenas les dejan espacio para su cotidianidad anexa; deben contarlo todo: la versión investigada en las fuentes traducida a las voces incidentales y a los discursos sin tiempo de los personajes representativos de los protagonistas de la verdad, según el concepto del realizador que cuenta e ilustra a través de ellos los incontables pormenores de un suceso trascendental, como la conspiración de Estado contra JFK o la pesadilla de los antihéroes de “Pelotón”, en Vietnam.
Gordon Gekko es su hombre, como Kane fue el del Wells, en sus ficciones testimoniales sobre la mayor de las amenazas del mundo, según entiende el genocida juego de apuestas en Wall Street, la cumbre del hedonismo, donde se alzaban las Torres Gemelas y de cuyos escombros se elevaron los nuevos y monumentales signos monolíticos de la memoria del poder americano.
En la víspera de la bonanza desbocada de la era de la Internet y las tecnologías de la información, de Silicon Valley, Microsoft y las fusiones inverosímiles de los consorcios online, que hicieron en los noventa –cero desempleo, cero inflación, cero déficit fiscal, crecimiento económico de dos dígitos; la administración Clinton en la cresta de la ola de la hegemonía- el mayor esplendor americano después del oro de las Californias, la jauja del acero y el automóvil, y la irrupción invencible de la superpotencia después de la segunda gran guerra, Gekko es la síntesis de la codicia en la Sodoma sedienta que es Wall Street, y de la trampas corporativas y el ingenio contable que dispara las acciones de aire comprimido de imperios fulminantes como Enron y provoca hundimientos catastróficos como el de Enron, y cárcel y suicidios como el de los ejecutivos de Enron y de especialistas en inflaciones accionarias que detonaron empresas como esa, tan identificada con los Bush, al mejor estilo del estruendo de la Gran Depresión.
En la primera “Wall Street” de Oliver Stone, con la que Michel Douglas ganó un Oscar, Gekko (Douglas) va a la cárcel por sus excesos en el juego especulativo de las fusiones y las apropiaciones accionarias. Es un malvado y frío defraudador en el casino de la bolsa neoyorkina, donde los valores de las trasnacionales se contienen en fichas que van y vienen sobre el tapete según el riesgo de los apostadores para blufear frente a sus competidores, e inflar y desinflar giros económicos, segmentos de mercado y mercados de países enteros.
En la segunda, “El dinero nunca duerme” -aunque nunca segundas partes fueron buenas y esta es bastante menor que la primera, es tan ilustrativa como aquella, porque si algo le importa a Stone es ilustrar, machacar sobre su tema como si la sala de cine fuera también un aula-, Gekko sale de la cárcel en la víspera de la crisis de 2008, ha escrito un libro y ha vaticinado que el libertinaje de la extrema codicia, la deliberada morosidad en la cobertura de las hipotecas y el ‘apalancamiento’ de los bancos y las hipotecarias –el “riesgo moral” de financiar deudas corporativas con deudas bancarias a costa de los ahorradores- haría estallar la burbuja inmobiliaria y el futuro generacional sería de ruinas en un desierto de oportunidades. “Si algo he aprendido en la cárcel”, dice, “es que el dinero no es lo importante en la vida, sino el tiempo”; ganar tiempo es lo que importa y Wall Street es una bomba de tiempo.
Pero Gekko, el tramposo de las apropiaciones corporativas y adicto al dinero, cuya obsesión destruyó a su familia y le costó la vida de un hijo que se volvió adicto a las drogas, es ahora redimido por la maternidad de su hija, lo único humano que le queda en la vida, y hace posible que pongan tras las rejas al más mafioso de los especuladores, James Bretton (Josh Brolin), que bien puede ser, en la vida real, Bernard Madoff, la suma de todos los banqueros de inversión dedicados a la estafa de las triangulaciones confidenciales, del mismo modo que Louis Zabel (Frank Langella), el suicida del metro y dueño del consorcio Keller Zabel, es la síntesis de todos los estafados en gran escala por los magos de las burbujas y los estallidos de la bolsa, y el anciano Jules Steinhardt, uno de los viejos zorros inversores sobrevivientes a todos los terremotos bursátiles, pudiera ser el mismo Warren Buffet –que aunque apenas era un niño en la Gran Depresión, durante la que sí fue protagonista el personaje interpretado por Eli Walach, ha sido un visionario en la capitalización de las grandes quiebras y es un convencido de la filosofía de la mayor austeridad personal; su patrimonio corporativo de cincuentaitantos mil millones de dólares es de los más grandes del orbe, pero su salario ejecutivo, de apenas más de cien mil dólares al año, es de los más bajos en el mundo de los negocios globales; es además un filántropo, que es lo mismo que un gran operador de ‘ahorros’ fiscales.
La avaricia es el éxito, es legal y es una condición ‘sistémica’. El fraude especulativo es un modo de ser. La próxima burbuja es la de las energías limpias, o verdes. La dimensión de esos estallidos –ninguna otra amenaza, por mayúscula que sea- es el verdadero peligro del imperio, la medida de sus apuestas en el mercado, los riesgos que son capaces de comprar los inversionistas y sus corredores bursátiles. El ‘apalancamiento’, el uso indebido del dinero ajeno autorizado por la ley para financiar proyectos lucrativos aventurados; la expansión de las burbujas y su estallido como estrategia para que el Gobierno invierta recursos públicos en la salvación de los bancos y las corporaciones dedicadas al juego accionario -con el argumento inmoral de la defensa de las fuentes de trabajo-, eso es lo que conduce a la destrucción global de las potencialidades del desarrollo y de la verdadera riqueza.
Esa criminalidad es el destino de las generaciones; las quiebras globales entrañan el fin de la Historia, advierte Gekko; suponen desempleo absoluto, improductividad, derrota ambiental, pobreza, violencia, infelicidad y sus derivados. El cuarenta por ciento de los fondos globales es de portafolio, puro papel; no es inversión real que produzca desarrollo sino utilidades para un reducido sector de magnates y bonos para sus operadores. En la Junta de la Reserva Federal de Oliver Stone, el anciano Juli Steinhardt, que había sobrevivido la hecatombe de 1929, convocado con los grandes inversionistas por las autoridades del Tesoro en Washington exclamó, cuando le preguntaron lo que advertía tras el anuncio del hundimiento de la bolsa neoyorkina y del inminente derrumbe de todas las demás: “Es el fin del mundo”.
La codicia es una condición del éxito en los mercados de valores, en efecto; una condición que anida como un átomo, el principio de la más devastadora reacción nuclear en cadena que ya ha empezado su ciclo terminal. Es la génesis y el colapso civilizatorio sobre el modelo del capitalismo salvaje. (Martin Scorsese rodó más tarde “El lobo de Wall Street”, con Leonardo DiCaprio, sobre la misma vorágine imperial de la codicia financiera aunque con el final feliz de que el sistema y la justicia triunfan.)
Esa codicia exacerbada, patológica, donde deja de importar el valor del dinero y lo que cuenta es la adrenalina para acumularlo con la finalidad única de volverlo a arriesgar, es el hedonismo imperial, el gran pecado de la gula cuyo vicio consume a los grandes especuladores americanos y que ellos, más que nadie, como ilustra Stone, identifican como la gran cruz de su calvario en tanto que la llevan puesta en el corazón como un credo -el protestante, diría Weber, el músculo espiritual de su civilización; el protestante, diría Marx, las cadenas del egoísmo del alma del gran capital, que reproduce la expropiación, la exclusión y el hambre-.
Cuando uno lee a Scott Fitzgerald y encuentra en la literatura de esa llamada ‘Generación perdida’, mejor que en todos los estudios especializados en la materia, cómo el hedonismo irredimible de la época conduce a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra, uno entiende a cabalidad los resortes anímicos del Destino Manifiesto, y también puede comprender el origen de sangre de ese átomo imperial y sus cauces terminales en un gran colapso nervioso.
Es la idiosincrasia del todo o nada de los excéntricos William Hearst o Howard Huges, del general Sheridan y del Ku Klux Klan, del senador Mc Carthy y de Sara Palin… y de Donald Trump, más burdo, más vulgar, pero una cumbre del éxito imperial que alcanzó además las puertas de la Casa Blanca, como no lo hicieron otros millonarios más grandes. Claro, la parte buena de los atrevimientos y temeridades de esa cultura son las celestiales conquistas de su sabiduría civilizatoria, las más grandes del género humano, de la luz eléctrica al Hubble, a la era genómica, pasando por el universo de las tecnologías domésticas más serviciales y el disparo cósmico de la vida puntocom. Y, por supuesto, como queda dicho, ni la aspirina ni la estación espacial ni la exploración de un robot en Marte ni el condón ni la sonda que viaja por el sistema solar serían posibles sin la épica sangrienta del Far West y los éxitos del presidente Andrew Jackson, el temible ‘Cuchillo Acerado’. He ahí las dos caras complementarias del imperio, los extremos de la condición humana: el Tanatos hedonista y el Eros de la redención, en el filo del fin del mundo.
La inflación y la explosión de las burbujas financieras representan los ciclos vitales de esa economía que ha determinado el ritmo cardiaco de la economía mundial. De las guerras resultantes de las grandes quiebras, Estados Unidos ha emergido como una potencia cada vez más poderosa. Si algunos influyentes inversionistas estadounidenses sintieron que la tierra se abría bajo sus pies cuando tembló Wall Street en 2008 y no dudaron en apelar a la ‘solución socialista’ del intervencionismo estatal como única alternativa de salvación sistémica –alternativa visualizada por muchos, como observa Oliver Stone en su película, como un otro negocio posible de los especuladores más bizarros-, ¿cuál será el tamaño de la próxima explosión, que no pocos advierten, también, ante la inercia de la falta de regulaciones totalizadoras radicales?
¿Pero es que acaso existe una solución regulatoria que sea algo más que un tímido paliativo?
La vastedad es una sustancia tóxica, adictiva y hereditaria; está en los genes imperiales. No importa cuánto sirva algo sino cuánto se puede comprar y vender para tener más; cuánto significa con eso ser más (lo de menos es el valor formal de la diplomacia y la elegancia de las palabras, diría Trump). La codicia es una energía; jugar y ganar es lo que tiene sentido. El que no apuesta no gana; el que no apuesta no existe. ¿Se puede regular eso? ¿Se pueden regular las drogas en una sociedad del todo o nada, cuya grandeza estriba en no reconocer las medianías, donde la opción es atascarse o abstenerse? ¿Se puede controlar a los especuladores sin alma, a los más temerarios y decididos, a los que pueden tronar firmas y países enteros sólo por la tensión vivificante de ver los dados brincar en la ruleta de la suerte del género humano? ¿Se podría controlar el ingenio del vicio del ciudadano Kane y de James Bretton, de Gatsby, de Bernie Maddoff, de Jordan Belford (el lobo de Wall Street), de Donald Trump? ¿Se ha podido regular el expansionismo y la hegemonía imperialista? ¿No se han repetido mil veces las avanzadas feroces del Séptimo de Caballería, del coronel Custer al coronel Moore, contra los cheyennes y los sioux primero o contra el Vietcong cien años después? Si eso se puede, el imperio puede entonces dejar de ser imperio. Pero los imperios no acaban autorregulando el impulso que los hace imperios; acaban víctimas de sus excesos. Scott Fitzgerald murió víctima de los abusos que contaba en sus novelas, como el Gatsby, como Jim Morrison, como Marylin Monroe, como las estrellas porno, como los asesinos sin causa de “A sangre fría”. ¿Puede controlarse la ludopatía financiera y las juergas bursátiles del hedonismo imperial?
Así es hoy día el juego siniestro del ‘narco’: no importa cuánto se puede ganar sino cuánto se puede ganar para seguir matando. Lo importante es el juego; la avaricia de tenerlo todo para seguir jugando. A sangre fría.
SM
